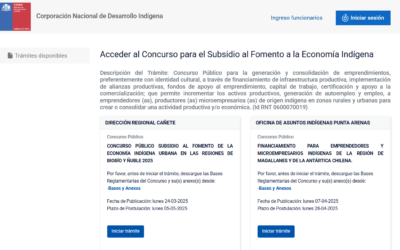El autor de esta columna escrita para CIPER recorre la historia de la relación entre el Estado y los mapuche para ayudar a entender el conflicto existente. Ante el apurado rechazo al informe de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, sostiene que “lo que algunos denuncian como ‘privilegios’ fueron, en realidad, pactos históricos diseñados para integrar a comunidades diversas dentro de un orden político común, y protegerlas de abusos por parte de otros grupos corporativos”.
¿Reconocer derechos colectivos divide a un país? Esa fue la acusación lanzada por la derecha chilena tras la entrega del informe de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento. El documento, que propone soluciones al conflicto que afecta a la denominada “macrozona sur”, fue denunciado por “dividir al país” y otorgar “privilegios” a los mapuche. Pero estas críticas ignoran tanto la historia como las demandas del pueblo mapuche. Y, más grave aún, no ofrecen alternativas reales para resolver un conflicto que arrastra más de un siglo y medio de tensiones.
Para entender el fondo del asunto, es necesario retroceder en el tiempo. Las comunidades y organizaciones mapuche fundamentan sus demandas en pactos históricos celebrados primero con la monarquía española y luego con la República chilena. Estos acuerdos –negociados en grandes encuentros llamados Parlamentos– regularon las relaciones entre la Corona y los mapuche durante más de tres siglos. En ellos se reconocían sus territorios, sus autoridades y sus formas de vida con la condición de que los mapuche pasaban a ser considerados súbditos del rey y, más tarde, al menos formalmente, ciudadanos de Chile. Aunque este componente jurídico suele ser minimizado en la historia oficial de Chile, posee una relevancia considerable y encuentra ecos en otros contextos de lo que fue el Imperio español, como el País Vasco y Navarra en España, o Tlaxcala en México.
¿Por qué comparar el caso mapuche con estas regiones? Porque en todas ellas existieron pactos que aseguraban cierto grado de autonomía y respeto por las formas de vida locales. A esto se le llamó fuero: un régimen legal que reconocía costumbres, autoridades, tierras y formas de gobierno propias. A cambio de su lealtad al rey, estas comunidades conservaban derechos corporativos, exenciones tributarias, gobierno local y jurisdicción interna. Dentro de este marco normativo pueden distinguirse tres tipos de foralidad: militar, eclesiástica y territorial. Este último es especialmente relevante, ya que los pueblos con fueros territoriales solían ubicarse en zonas fronterizas, y su incorporación al Imperio fue el resultado de procesos de negociación y compromiso.
En Vizcaya (País Vasco), por ejemplo, esta autonomía quedó registrada en el Fuero Nuevo de 1526–1527, que compiló las normas y costumbres de las provincias vascongadas. En Navarra, se respetó el derecho propio del antiguo reino, manteniendo sus Cortes Generales incluso después de su incorporación a Castilla (1512-1524). En el caso de Tlaxcala, la alianza entre los cuatro señores tlaxcaltecas y Hernán Cortés (1519) consolidó un discurso foral reinterpretado en clave de continuidad histórica, como un pueblo con existencia y soberanía anteriores a la conquista española. Esto llevó a que Tlaxcala fuera reconocida como “Estado Libre y Soberano” en la Constitución mexicana de 1857 gracias a “sus antiguos fueros”.
En todos estos casos, los fueros funcionaron como herramientas de integración política sin recurrir a la asimilación forzada. Ahora bien, es necesario señalar que la expansión de la monarquía castellana en América no se fundó únicamente en la conquista militar, sino que también implicó la negociación con otros regímenes corporativos: repúblicas de indios, gremios urbanos y sistemas de gobierno local. En ese sentido, la Corona española gestionó la diversidad mediante un principio común de pluralismo jurídico y territorial, donde regiones como la Mixteca Baja o los Andes tenían sus propios fueros al ser repúblicas de indios que vivían bajo el gobierno de un cacique.
Desde esta perspectiva, los Parlamentos hispano-mapuche también deben leerse como una forma de fuero territorial: pactos que reconocían la autoridad política y jurídica de las comunidades mapuche dentro de un marco común de fidelidad al rey. Estos acuerdos no solo limitaron los abusos coloniales, sino que institucionalizaron derechos colectivos que los indígenas resguardaron durante siglos. Buena parte de las rebeliones mapuche de los siglos XVII y XVIII respondieron a la exigencia de que se respetaran estos fueros, lo que les valió ser catalogados como un pueblo “bárbaro”.
El Parlamento de Quilín (1641) marcó el inicio de esta tradición, consagrando un equilibrio político tras décadas de conflictos. Con el tiempo, otros Parlamentos ratificaron este orden foral. Los de Concepción (1693) y San Juan de Purén (1698) reconocieron el admapu (normas y costumbres mapuche) como marco normativo del territorio indígena. Los Parlamentos también regularon el comercio fronterizo, reforzando los vínculos hispano-indígenas.
Durante el siglo XVIII, en pleno auge de las reformas borbónicas, los Parlamentos de 1764, 1771, 1774, 1784 y 1793 evidenciaron que, pese a las presiones por alterar este régimen, los mapuche lograron preservar sus derechos colectivos. Tras las guerras de independencia, el Parlamento de Tapihue (1825) fue clave para el nuevo Estado de Chile: los revolucionarios integraron el territorio indígena a la república mediante un régimen especial de autonomía político-jurídica, preservando sus derechos territoriales. Estas negociaciones fueron ratificadas tanto en el Congreso Nacional como por los caciques mapuche en Los Ángeles a fines de ese año. Lejos de ser “privilegios arbitrarios”, estos acuerdos actuaron como instrumentos de paz y reconocimiento mutuo, integrando comunidades con formas de vida y autoridades propias dentro de un orden político compartido.
Sin embargo, los fueros no estuvieron exentos de conflicto. Desde el siglo XIX, las repúblicas americanas se construyeron bajo los principios liberales de la igualdad ante la ley y la eliminación de privilegios estamentales. Bajo esa lógica, se intentó suprimir los diversos fueros heredados del Imperio español, destacándose el militar, territorial y eclesiástico. Aun así, muchas de estas estructuras sobrevivieron en la práctica bajo la nomenclatura de “leyes especiales”. Este punto es clave para entender el debate actual.
Durante el proceso constituyente de 2022, y ahora con el informe presidencial, resurgieron las críticas contra el reconocimiento de derechos colectivos para los pueblos indígenas. Un ejemplo fue lo dicho por el exconvencional Fuad Chahín durante la campaña del Rechazo, quien afirmó que el pluralismo jurídico que implicaría la plurinacionalidad –esto es, la posibilidad de contar con sistemas de justicia diferenciados según criterios territoriales o identitarios– iba a “dividirnos en naciones”.
Sin embargo, en Chile siguen operando regímenes jurídicos especiales. El fuero militar, por ejemplo, permitió que el caso de la tragedia de Antuco (2005) fuera juzgado por tribunales castrenses y no civiles. Aunque no existe el fuero eclesiástico, la Iglesia Católica conserva su jurisdicción canónica. Casos como el del sacerdote Fernando Karadima, denunciado por abuso sexual de menores, fueron sancionados por el Vaticano el 2011 (retiro en “oración y penitencia”); mientras la justicia civil no pudo condenarlo por la prescripción de los delitos.
La pregunta, entonces, no es si aceptamos regímenes jurídicos especiales, sino a quiénes estamos dispuestos a reconocerles ese derecho. La existencia de sistemas paralelos ha sido tolerada cuando ha beneficiado a sectores con poder. Pero cuando se trata de pueblos indígenas, se los presenta como una amenaza. Este doble estándar merece una revisión crítica. Lo que algunos denuncian como “privilegios” fueron, en realidad, pactos históricos diseñados para integrar a comunidades diversas dentro de un orden político común, y protegerlas de abusos por parte de otros grupos corporativos.
A nivel internacional hay ejemplos similares. En España, tras la dictadura de Franco, la Constitución de 1978 reconoció los “derechos históricos” del País Vasco y Navarra, permitiéndoles mantener su estatus como provincias forales. Fue un gesto importante tras décadas de represión. Sin embargo, como advirtió el historiador José María Portillo Valdés en una entrevista, muchos pensaron que ese reconocimiento sería suficiente para acabar con la violencia de ETA. No fue así. ETA continuó realizando atentados contra la población civil bajo el argumento de alcanzar la independencia vasca.
No se trata aquí de comparar realidades disímiles. Pero sí de advertir los riesgos de no canalizar institucionalmente demandas de larga data. ¿Es necesario que movimientos extremistas mapuche se radicalicen aún más para que se tomen en serio sus demandas? ¿Debemos esperar una tragedia similar a la ocurrida en el País Vasco para abrir una negociación política real? Nadie desea que la violencia en La Araucanía siga escalando. Por eso, antes de rechazar el reconocimiento de derechos colectivos, sería más sensato observar cómo otros países han gestionado su diversidad: reconociéndola.
Identidad territorial e identidad nacional no tienen por qué estar en conflicto. Hay mapuche que se sienten chilenos, como hay tlaxcaltecas que se sienten mexicanos o vascos y navarros que se sienten españoles. Reconocer esta pluralidad no debilita la nación; puede fortalecerla si se construye una autonomía compatible con la ciudadanía. Para ello, habría que diseñar marcos jurídicos flexibles que reconozcan derechos colectivos sin forzar la adscripción identitaria de quienes prefieren otra forma de pertenencia. No se trataría de una jurisdicción separada, sino de una administración especial que respete tanto la identidad indígena como el derecho individual a integrarse a dichas políticas.
Negar esa posibilidad en nombre de una identidad nacional no ha resuelto el conflicto; lo ha profundizado. Reconocer jurídicamente la diversidad no es ceder soberanía, sino ejercerla con inteligencia y sentido histórico. Después de todo, una de las particularidades de los territorios que formaron parte del Imperio español es su diversidad étnica y los conflictos territoriales que dejó su disolución en América. Entender esta historia no divide a un país. Ignorarla, sí.
FUENTE
Reconocer derechos territoriales no divide a un país: una mirada histórica sobre la cuestión mapuche